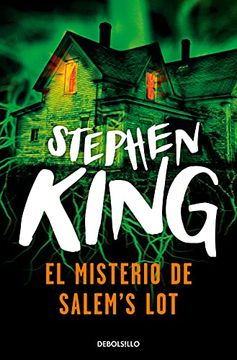Newly
Solo un año antes, el entonces primer ministro, Pierre Trudeau, señalaba que “no existe el modelo de canadiense o canadiense ideal”. “¿Hay algo más absurdo que la idea de un niño o niña ‘canadiense por los cuatro costados’?”, se preguntaba, para sentenciar por fin: “Una sociedad que hace hincapié en la uniformidad es una sociedad que fomenta el odio y la intolerancia”. Ser canadiense significa pertenecer a una comunidad que es, desde sus orígenes, una de las más diversas del mundo. Cuando el gobierno independentista accedió al poder en Quebec, en 1976, Trudeau insistió en que Canadá solo podría sobrevivir a través del “respeto mutuo y el amor por los demás”. El problema de la supervivencia de Canadá rara vez fue tan acuciante como en aquel momento, pero el respeto mutuo –y quizá el amor– siempre fueron necesarios para la existencia de nuestro país. Dadas las circunstancias en Canadá, ello ha obligado a la sociedad y sus instituciones a hacer frente a la uniformización que en tantas ocasiones ha aquejado a otros países, con trágicas consecuencias.
La unificación política como idea radical
A mediados del siglo XIX, lo que hoy conocemos como Canadá era un territorio fragmentado por fronteras políticas, étnicas y religiosas. Proponer la unificación política era poco menos que un radicalismo. Aquellas divisiones eran posiblemente más acentuadas en lo que entonces se llamó la Provincia de Canadá, creada en 1840 a partir de territorios que se corresponden hoy con las provincias de Ontario y Quebec. La ley imperial británica promulgada ese año imponía una unión precaria, que se legislaba por un Derecho común pero seguía dividida en un territorio occidental y otro oriental, muy encerrados en sí mismos. Dentro de cada uno de ellos, las minorías lingüísticas y religiosas hacían insistentes exigencias o protegían con celo sus escuelas y demás instituciones. Esporádicamente se producían conflictos, a veces violentos.
Por su parte, las llamadas provincias atlánticas (Nuevo Brunswick, Nueva Escocia, la Isla del Príncipe Eduardo y Terranova) eran cada una de ellas una colonia británica por derecho propio. No compartían instituciones y no mantenían apenas vínculos con la Provincia de Canadá. Por último, gran parte del norte y el oeste del actual territorio canadiense era propiedad privada de la Hudson’s Bay Company y estaba poblada por los pueblos originarios y métis o mestizos.
Varios factores imposibilitaron la prolongación en el tiempo de ese estado de cosas. Los conflictos internos en la Provincia de Canadá amenazaban con hacerla ingobernable. La cancelación de un acuerdo comercial con Estados Unidos dio mayor valor económico a la unión, mientras que el fortalecimiento militar del vecino sureño, a cuenta de su guerra de Secesión, llevó a juzgar necesaria también la unión militar entre los canadienses. El devenir de los acontecimientos fue propicio, pues las provincias atlánticas se plantearon la unión justo en el momento en el que los políticos de la Provincia de Canadá resolvieron por fin abrazar el cambio constitucional y unirse al debate.
El resultado fue lo que hoy llamamos la Ley Constitucional (Constitutional Act) de 1867, que promulgó el Parlamento Imperial como Ley de la América del Norte Británica (British North America Act), pero reflejó los compromisos y acuerdos alcanzados por los “Padres de la Confederación” canadiense en sucesivos congresos celebrados en Charlottetown (Isla del Príncipe Eduardo), Londres y la ciudad de Quebec. La Isla del Príncipe Eduardo y Terranova se mantuvieron al margen de los acuerdos finales y esta última no llegó a formar parte oficialmente de Canadá hasta 1949. En lo que respecta a las demás provincias, el preámbulo de la ley daba cuenta de su “deseo de unirse federalmente en un único dominio, bajo la corona del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, con un sistema constitucional similar en sus principios”, así como la opinión parlamentaria según la cual “tal unión conduciría al bien común de las provincias y fomentaría los intereses del Imperio Británico”.
Una nueva nacionalidad
La lealtad a la corona británica y la admiración sincera por la Constitución no codificada de Reino Unido y sus instituciones fueron seña de identidad del recién nacido Dominio de Canadá, como ocurrió en otros lugares del Imperio. Durante su última campaña electoral, en 1891, en la que combatió con éxito el libre comercio con EEUU, el primer primer ministro de Canadá, sir John A. Macdonald, afirmó: “En lo que a mí respecta, el rumbo es claro. Nací súbdito británico y moriré súbdito británico”. Quería dar a entender que sus oponentes progresistas venderían Canadá a EEUU. Sin embargo, el líder progresista, Wilfrid Laurier, partidario del libre comercio y quien más tarde se convertiría en el primer primer ministro canadiense de ascendencia francesa, no se consideraba menos súbdito británico que Macdonald y solía citar a Shakespeare en los debates parlamentarios para ilustrar sus ejemplos.
En cualquier caso, a la vez que reclamaban con orgullo sus raíces británicas, los canadienses se esforzaban ya entonces por crear lo que uno de los Padres de la Confederación, Thomas d’Arcy McGee, llamó “una nueva nacionalidad”; a saber, una comunidad política diferenciada. Esta “nacionalidad” no podría basarse en la uniformidad; la diversidad impuesta por las circunstancias era demasiado acuciante, demasiado evidente para siquiera plantear algo así. Al contrario, el armazón constitucional erigido en 1867 daba espacio a la diversidad canadiense y permitiría su crecimiento y consolidación en los ámbitos territorial, lingüístico, religioso y cultural. En efecto, como señaló Macdonald durante los debates parlamentarios que pusieron en marcha el proceso confederal, garantizar la diversidad era clave para que los diversos grupos que conformaban el nuevo dominio aceptasen unirse.
La piedra angular fue el federalismo. Los Padres de la Confederación quisieron esquivar los peligros de la descentralización excesiva, que en su opinión estaba detrás del desastre de la guerra de Secesión estadounidense. Aun así, entendieron que la única manera de reconciliar los diversos intereses y garantizar que los distintos grupos acatasen un gobierno común sería creando espacios de toma de decisiones en el ámbito regional, cultural y lingüístico, y que dichas decisiones pudieran escapar del control de la mayoría nacional. De este modo, aunque al nuevo gobierno federal le fueron otorgados importantes poderes –sobre todo en el ámbito económico, pero no únicamente–, las provincias canadienses pudieron decidir sobre asuntos muy relacionados con las diversas identidades lingüísticas, culturales y religiosas, como la educación o el Derecho privado (el recién promulgado Código Civil de Quebec, por ejemplo, se distinguió del resto de provincias, sujetas al common law).
Al mismo tiempo, se tomaron medidas para proteger a las minorías a nivel federal y provincial. No se elaboró una lista de derechos individuales defendibles por vía judicial, lo que habría contrariado la tradición legislativa británica; antes bien, eran las instituciones políticas las que se hacían cargo de proteger los derechos de las minorías. Tanto el Parlamento federal como el quebequés serían bilingües, a fin de proteger a francófonos, minoría nacional, y a anglófonos, minoritarios en la provincia de Quebec. Las provincias que tenían sistemas educativos diferenciados para las minorías religiosas se ocuparían de proteger estos de injerencias externas, y el gobierno federal ejercería como árbitro último en cualquier presunto incumplimiento de la legislación provincial. Todas las regiones del país estarían, por fin, equitativamente representadas en el Senado.
Algunas de estas medidas de protección funcionaban mejor que otras. El Senado, que no era elegido, no podía hacer demasiado por proteger las regiones. Los derechos educativos de las minorías quedaron hasta cierto punto condicionados por cínicas concesiones políticas. Se desarrollaron, en cualquier caso, otros mecanismos tras el proceso confederal para complementar aquellos previstos por la ley Constitucional de 1867: los primeros ministros procuran incluir a representantes de cada provincia en sus gabinetes y una combinación de normativa y uso garantiza que el Tribunal Supremo esté integrado por jueces de todas las regiones del país. También es convención que el puesto de Gobernador General –representante de la reina Isabel II en Canadá y, nominalmente, jefe del Estado– sea ocupado por personas anglófonas y francófonas de forma alternativa.
En parte por la letra de la ley y en parte por los acomodos políticos que han cristalizado en usos normalizados, el sistema constitucional canadiense ha sido capaz de conciliar a los diferentes grupos que aunaron fuerzas para su creación y, con ello, ha creado un estándar de unidad sin imponer la uniformidad. El proyecto de creación de una “nueva nacionalidad” o comunidad política diferenciada ha llegado a buen puerto en Canadá y ha resultado más exitoso incluso de lo que soñaron sus proponentes. En un rincón apartado y sometido del Imperio Británico, el Dominio de Canadá se transformó tras la Gran Guerra en una nación independiente.
Gestionar la diversidad
Pese al considerable éxito en su propuesta de hermanar –sin buscar la asimilación– a los distintos grupos regionales, culturales y lingüísticos que formaban la “nacionalidad” canadiense, el sistema constitucional no bastó, al correr del tiempo, para garantizar un tipo de diversidad que los Padres de la Confederación no podían haber concebido en su tiempo. En la segunda mitad del siglo XX, Canadá daba cobijo a una pléyade de grupos étnicos y religiosos, y también de opiniones políticas, que en 1867 difícilmente nadie habría imaginado. Además, saltó a la palestra en Canadá el asunto de los pueblos originarios, los nativos norteamericanos, que durante el proceso confederal habían sido pasados por alto.
El historial canadiense en el tratamiento de esta nueva diversidad es variable. Muchos grupos inmigrantes se integraron con éxito en la sociedad canadiense y los mecanismos políticos y legales previstos por la Ley Constitucional de 1867 seguían acomodando o moderando los nuevos movimientos políticos, aunque se produjeron también tensiones e injusticias. Durante décadas, los niños y niñas de los pueblos originarios eran apartados de sus familias y enviados a “escuelas residenciales”, donde muy a menudo sufrían abusos. Actualmente, se considera que aquellos hechos fueron una forma de genocidio cultural. Durante la Segunda Guerra mundial, los canadienses de ascendencia japonesa fueron desahuciados y privados de sus medios de vida, por una infundada causa general que espolearon las sospechas de deslealtad. Con el inicio de la guerra fría, se conculcaron sin miramientos los derechos a la libertad de expresión y a un juicio justo de los acusados o meros sospechosos de simpatizar con el comunismo. Los Testigos de Jehová fueron objeto de un persistente acoso, especialmente en Quebec. En 1970, los gobiernos federal y quebequés respondieron al secuestro de un ministro y un miembro del cuerpo diplomático por un grupo terrorista separatista con una oleada de detenciones arbitrarias. Nada de esto era exclusivo de Canadá: otros países han sufrido problemas similares y a menudo han respondido de manera igualmente desafortunada. Se hacía necesario un cambio constitucional para garantizar que no se volvieran a cometer las mismas injusticias.
En 1982, Canadá se dotaba de un mecanismo de enmienda legislativa del que no participaba el Parlamento británico en su capacidad de potencia imperial. Al mismo tiempo, el sistema constitucional se expandió para incorporar la Carta Canadiense de Derechos y Libertades, que protegía los derechos individuales de la acción de gobiernos y legisladores, y también los derechos de los pueblos originarios del territorio canadiense. Algunas de las disposiciones de la Carta eran universales y estaban recogidas tanto por las legislaciones de otros países como por el Derecho Internacional; otras, no obstante, eran propiamente canadienses y ponían al día las medidas de protección de los derechos lingüísticos y educativos de las minorías. Se exigía además que la Carta “se interpretase de manera coherente con la conservación y enriquecimiento del patrimonio multicultural de los canadienses”.
Del mismo modo, al igual que la Ley Constitucional de 1867 tuvo como fin proteger algunos derechos de las minorías, la Carta se hace cargo de las inquietudes políticas. Es cierto que, según dispone, los parlamentos nacional o provinciales pueden suprimir algunos de los derechos que protegen durante un periodo renovable de cinco años, aunque este mecanismo –la infame notwithstanding clause, como se la conoce en inglés– rara vez se ha aplicado. Especialmente importante es la primera disposición de la Carta, en virtud de la cual los derechos protegidos están “sujetos a […] los límites razonables prescritos por la ley y manifiestamente justificados en una sociedad libre y democrática”. Las ideas del equilibrio y de la proporcionalidad de los derechos e intereses sociales no son exclusivas de Canadá, pero la Carta las prevé de manera tan general y explícita que suele considerarse reflejo de la tradicional tendencia canadiense a alcanzar compromisos y tratar de acomodar intereses en liza.
Canadá ha superado las diferencias, viejas y nuevas, sin eliminarlas, y hoy la identidad canadiense se ha sumado a ellas
La Carta determina hoy de manera importante –aunque no sin contestación política– cómo los canadienses se ven a sí mismos. La protección que dispone de los derechos individuales y su llamamiento explícito –aunque legalmente casi intrascendente– al multiculturalismo han suscitado el apoyo sin fisuras de muchos canadienses que de otro modo se habrían sentido marginados por una legislación redactada únicamente por y para algunas comunidades. La Carta se ha revelado también un modelo para otros países, desde Nueva Zelanda a Suráfrica, todo un orgullo para un país cuyas principales exportaciones, según bromeaba en su día Trudeau, habían sido “los jugadores de hockey y los frentes de aire frío”. Entretanto, la protección de los derechos de los pueblos originarios ha dado por fin voz a los aborígenes del territorio canadiense, largamente relegados al estatus de sujeto legislativo por un Parlamento indiferente y en ocasiones claramente hostil.
Desde sus poco prometedores inicios, a mediados del siglo XIX, como una amalgama de colonias británicas dispares y divididas, Canadá ha evolucionado hasta convertirse en lo que sus ambiciosos fundadores soñaron: una auténtica comunidad política que se extiende por gran parte del continente norteamericano y que quiere ser, en palabras de McGee, “justa para todos los hombres, de cualquier origen, credo y opinión, que deseen vivir entre nosotros”. Los viejos conflictos no han desaparecido, en su mayor parte. Aunque los que enfrentaron a católicos y protestantes son cosa del pasado –de ellos quedan las disposiciones constitucionales pensadas para apaciguarlos que, en un paradójico homenaje a su éxito, resultan totalmente anticuados– subyacen todavía diferencias regionales, culturales y lingüísticas. Es cierto que a estas diferencias se ha sumado un nuevo pluralismo creciente de creencias, ideas y costumbres. Como quiera que sea, se ha sabido superar todas estas diferencias, viejas y nuevas, sin eliminarlas, y la identidad canadiense, en lugar de desplazar esas diferencias más antiguas y profundas, se ha sumado a ellas.
El desarrollo de esta nueva identidad, omnipresente pero no paralizante, fuerte y a un tiempo tolerante, fue posible en parte por un sistema constitucional y legislativo que dejaba espacio para que comunidades e individuos fueran ellos mismos sin dejar de ser canadienses. El sistema constitucional canadiense posibilitó la creación de instituciones comunes, en el seno de las cuales se imponía la colaboración por encima de las divisiones, y, además, allanó el camino para el desarrollo de gobiernos provinciales fuertes que dieran voz a las inquietudes culturales y lingüísticas de cada región, dio protección política a los derechos de las minorías y protegió por fin legalmente los derechos del individuo.
Desde finales de la década de 1850 hasta hoy, los canadienses se han esforzado por constituir su identidad y a la vez identificar su sistema constitucional. Ambas empresas han exigido compromisos y, sobre todo, respeto por la diferencia. Desde luego, se han cometido errores y sería ingenuo creer que no quedan problemas por resolver pero, en general, puede decirse que el éxito canadiense es notable. En el siglo XIX, ante el Parlamento de la Provincia de Canadá, en una alocución en defensa del proceso confederal, el político George Brown hizo hincapié en que los intentos por anular la diversidad de orígenes, credos y lenguas “ha hundido a otros países en el horror de la guerra civil”. Los canadienses intentaban, según sus palabras, “mediante el debate sosegado resolver problemas” a los que en otros lugares se había respondido demasiado frecuentemente “con la bota de hierro del ejército”. Como demuestran un siglo y medio de veteranía, Brown, McGee, Macdonald y compañía encontraron un mejor camino para vivir con la diferencia; imperfecto, sin duda, pero tan canadiense como permiten las circunstancias.
Guardar
Tan canadienses como permitan las circunstancias
EUR 4.00
Product description
En 1972, un locutor de radio canadiense opinó desde su programa que Canadá necesitaba una expresión sucinta e ingeniosa que resumiese su carácter nacional o “canadianidad”. Los estadounidenses tenían su pastel de manzana, ¿y los canadienses? ¿Cómo rematar la frase “Tan canadiense como…”? El genio llegó de mano de Heather Scott, estudiante oriunda de un pequeño pueblo de la provincia de Ontario. Su aportación ganadora, que nos libró de un bochornoso patriotismo de sirope de arce, fue: “Tan canadiense como permitan las circunstancias”. Sin desmerecer la brillantez de la expresión, hemos de reconocer que la idea de que la canadianidad tiene sus límites no era en absoluto nueva, lo cual explica, en realidad, que la idea de Scott no solo ganase el concurso, sino que se hiciese un hueco en el inconsciente nacional, donde había llegado para quedarse.Solo un año antes, el entonces primer ministro, Pierre Trudeau, señalaba que “no existe el modelo de canadiense o canadiense ideal”. “¿Hay algo más absurdo que la idea de un niño o niña ‘canadiense por los cuatro costados’?”, se preguntaba, para sentenciar por fin: “Una sociedad que hace hincapié en la uniformidad es una sociedad que fomenta el odio y la intolerancia”. Ser canadiense significa pertenecer a una comunidad que es, desde sus orígenes, una de las más diversas del mundo. Cuando el gobierno independentista accedió al poder en Quebec, en 1976, Trudeau insistió en que Canadá solo podría sobrevivir a través del “respeto mutuo y el amor por los demás”. El problema de la supervivencia de Canadá rara vez fue tan acuciante como en aquel momento, pero el respeto mutuo –y quizá el amor– siempre fueron necesarios para la existencia de nuestro país. Dadas las circunstancias en Canadá, ello ha obligado a la sociedad y sus instituciones a hacer frente a la uniformización que en tantas ocasiones ha aquejado a otros países, con trágicas consecuencias.
La unificación política como idea radical
A mediados del siglo XIX, lo que hoy conocemos como Canadá era un territorio fragmentado por fronteras políticas, étnicas y religiosas. Proponer la unificación política era poco menos que un radicalismo. Aquellas divisiones eran posiblemente más acentuadas en lo que entonces se llamó la Provincia de Canadá, creada en 1840 a partir de territorios que se corresponden hoy con las provincias de Ontario y Quebec. La ley imperial británica promulgada ese año imponía una unión precaria, que se legislaba por un Derecho común pero seguía dividida en un territorio occidental y otro oriental, muy encerrados en sí mismos. Dentro de cada uno de ellos, las minorías lingüísticas y religiosas hacían insistentes exigencias o protegían con celo sus escuelas y demás instituciones. Esporádicamente se producían conflictos, a veces violentos.
Por su parte, las llamadas provincias atlánticas (Nuevo Brunswick, Nueva Escocia, la Isla del Príncipe Eduardo y Terranova) eran cada una de ellas una colonia británica por derecho propio. No compartían instituciones y no mantenían apenas vínculos con la Provincia de Canadá. Por último, gran parte del norte y el oeste del actual territorio canadiense era propiedad privada de la Hudson’s Bay Company y estaba poblada por los pueblos originarios y métis o mestizos.
Varios factores imposibilitaron la prolongación en el tiempo de ese estado de cosas. Los conflictos internos en la Provincia de Canadá amenazaban con hacerla ingobernable. La cancelación de un acuerdo comercial con Estados Unidos dio mayor valor económico a la unión, mientras que el fortalecimiento militar del vecino sureño, a cuenta de su guerra de Secesión, llevó a juzgar necesaria también la unión militar entre los canadienses. El devenir de los acontecimientos fue propicio, pues las provincias atlánticas se plantearon la unión justo en el momento en el que los políticos de la Provincia de Canadá resolvieron por fin abrazar el cambio constitucional y unirse al debate.
El resultado fue lo que hoy llamamos la Ley Constitucional (Constitutional Act) de 1867, que promulgó el Parlamento Imperial como Ley de la América del Norte Británica (British North America Act), pero reflejó los compromisos y acuerdos alcanzados por los “Padres de la Confederación” canadiense en sucesivos congresos celebrados en Charlottetown (Isla del Príncipe Eduardo), Londres y la ciudad de Quebec. La Isla del Príncipe Eduardo y Terranova se mantuvieron al margen de los acuerdos finales y esta última no llegó a formar parte oficialmente de Canadá hasta 1949. En lo que respecta a las demás provincias, el preámbulo de la ley daba cuenta de su “deseo de unirse federalmente en un único dominio, bajo la corona del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, con un sistema constitucional similar en sus principios”, así como la opinión parlamentaria según la cual “tal unión conduciría al bien común de las provincias y fomentaría los intereses del Imperio Británico”.
Una nueva nacionalidad
La lealtad a la corona británica y la admiración sincera por la Constitución no codificada de Reino Unido y sus instituciones fueron seña de identidad del recién nacido Dominio de Canadá, como ocurrió en otros lugares del Imperio. Durante su última campaña electoral, en 1891, en la que combatió con éxito el libre comercio con EEUU, el primer primer ministro de Canadá, sir John A. Macdonald, afirmó: “En lo que a mí respecta, el rumbo es claro. Nací súbdito británico y moriré súbdito británico”. Quería dar a entender que sus oponentes progresistas venderían Canadá a EEUU. Sin embargo, el líder progresista, Wilfrid Laurier, partidario del libre comercio y quien más tarde se convertiría en el primer primer ministro canadiense de ascendencia francesa, no se consideraba menos súbdito británico que Macdonald y solía citar a Shakespeare en los debates parlamentarios para ilustrar sus ejemplos.
En cualquier caso, a la vez que reclamaban con orgullo sus raíces británicas, los canadienses se esforzaban ya entonces por crear lo que uno de los Padres de la Confederación, Thomas d’Arcy McGee, llamó “una nueva nacionalidad”; a saber, una comunidad política diferenciada. Esta “nacionalidad” no podría basarse en la uniformidad; la diversidad impuesta por las circunstancias era demasiado acuciante, demasiado evidente para siquiera plantear algo así. Al contrario, el armazón constitucional erigido en 1867 daba espacio a la diversidad canadiense y permitiría su crecimiento y consolidación en los ámbitos territorial, lingüístico, religioso y cultural. En efecto, como señaló Macdonald durante los debates parlamentarios que pusieron en marcha el proceso confederal, garantizar la diversidad era clave para que los diversos grupos que conformaban el nuevo dominio aceptasen unirse.
La piedra angular fue el federalismo. Los Padres de la Confederación quisieron esquivar los peligros de la descentralización excesiva, que en su opinión estaba detrás del desastre de la guerra de Secesión estadounidense. Aun así, entendieron que la única manera de reconciliar los diversos intereses y garantizar que los distintos grupos acatasen un gobierno común sería creando espacios de toma de decisiones en el ámbito regional, cultural y lingüístico, y que dichas decisiones pudieran escapar del control de la mayoría nacional. De este modo, aunque al nuevo gobierno federal le fueron otorgados importantes poderes –sobre todo en el ámbito económico, pero no únicamente–, las provincias canadienses pudieron decidir sobre asuntos muy relacionados con las diversas identidades lingüísticas, culturales y religiosas, como la educación o el Derecho privado (el recién promulgado Código Civil de Quebec, por ejemplo, se distinguió del resto de provincias, sujetas al common law).
Al mismo tiempo, se tomaron medidas para proteger a las minorías a nivel federal y provincial. No se elaboró una lista de derechos individuales defendibles por vía judicial, lo que habría contrariado la tradición legislativa británica; antes bien, eran las instituciones políticas las que se hacían cargo de proteger los derechos de las minorías. Tanto el Parlamento federal como el quebequés serían bilingües, a fin de proteger a francófonos, minoría nacional, y a anglófonos, minoritarios en la provincia de Quebec. Las provincias que tenían sistemas educativos diferenciados para las minorías religiosas se ocuparían de proteger estos de injerencias externas, y el gobierno federal ejercería como árbitro último en cualquier presunto incumplimiento de la legislación provincial. Todas las regiones del país estarían, por fin, equitativamente representadas en el Senado.
Algunas de estas medidas de protección funcionaban mejor que otras. El Senado, que no era elegido, no podía hacer demasiado por proteger las regiones. Los derechos educativos de las minorías quedaron hasta cierto punto condicionados por cínicas concesiones políticas. Se desarrollaron, en cualquier caso, otros mecanismos tras el proceso confederal para complementar aquellos previstos por la ley Constitucional de 1867: los primeros ministros procuran incluir a representantes de cada provincia en sus gabinetes y una combinación de normativa y uso garantiza que el Tribunal Supremo esté integrado por jueces de todas las regiones del país. También es convención que el puesto de Gobernador General –representante de la reina Isabel II en Canadá y, nominalmente, jefe del Estado– sea ocupado por personas anglófonas y francófonas de forma alternativa.
En parte por la letra de la ley y en parte por los acomodos políticos que han cristalizado en usos normalizados, el sistema constitucional canadiense ha sido capaz de conciliar a los diferentes grupos que aunaron fuerzas para su creación y, con ello, ha creado un estándar de unidad sin imponer la uniformidad. El proyecto de creación de una “nueva nacionalidad” o comunidad política diferenciada ha llegado a buen puerto en Canadá y ha resultado más exitoso incluso de lo que soñaron sus proponentes. En un rincón apartado y sometido del Imperio Británico, el Dominio de Canadá se transformó tras la Gran Guerra en una nación independiente.
Gestionar la diversidad
Pese al considerable éxito en su propuesta de hermanar –sin buscar la asimilación– a los distintos grupos regionales, culturales y lingüísticos que formaban la “nacionalidad” canadiense, el sistema constitucional no bastó, al correr del tiempo, para garantizar un tipo de diversidad que los Padres de la Confederación no podían haber concebido en su tiempo. En la segunda mitad del siglo XX, Canadá daba cobijo a una pléyade de grupos étnicos y religiosos, y también de opiniones políticas, que en 1867 difícilmente nadie habría imaginado. Además, saltó a la palestra en Canadá el asunto de los pueblos originarios, los nativos norteamericanos, que durante el proceso confederal habían sido pasados por alto.
El historial canadiense en el tratamiento de esta nueva diversidad es variable. Muchos grupos inmigrantes se integraron con éxito en la sociedad canadiense y los mecanismos políticos y legales previstos por la Ley Constitucional de 1867 seguían acomodando o moderando los nuevos movimientos políticos, aunque se produjeron también tensiones e injusticias. Durante décadas, los niños y niñas de los pueblos originarios eran apartados de sus familias y enviados a “escuelas residenciales”, donde muy a menudo sufrían abusos. Actualmente, se considera que aquellos hechos fueron una forma de genocidio cultural. Durante la Segunda Guerra mundial, los canadienses de ascendencia japonesa fueron desahuciados y privados de sus medios de vida, por una infundada causa general que espolearon las sospechas de deslealtad. Con el inicio de la guerra fría, se conculcaron sin miramientos los derechos a la libertad de expresión y a un juicio justo de los acusados o meros sospechosos de simpatizar con el comunismo. Los Testigos de Jehová fueron objeto de un persistente acoso, especialmente en Quebec. En 1970, los gobiernos federal y quebequés respondieron al secuestro de un ministro y un miembro del cuerpo diplomático por un grupo terrorista separatista con una oleada de detenciones arbitrarias. Nada de esto era exclusivo de Canadá: otros países han sufrido problemas similares y a menudo han respondido de manera igualmente desafortunada. Se hacía necesario un cambio constitucional para garantizar que no se volvieran a cometer las mismas injusticias.
En 1982, Canadá se dotaba de un mecanismo de enmienda legislativa del que no participaba el Parlamento británico en su capacidad de potencia imperial. Al mismo tiempo, el sistema constitucional se expandió para incorporar la Carta Canadiense de Derechos y Libertades, que protegía los derechos individuales de la acción de gobiernos y legisladores, y también los derechos de los pueblos originarios del territorio canadiense. Algunas de las disposiciones de la Carta eran universales y estaban recogidas tanto por las legislaciones de otros países como por el Derecho Internacional; otras, no obstante, eran propiamente canadienses y ponían al día las medidas de protección de los derechos lingüísticos y educativos de las minorías. Se exigía además que la Carta “se interpretase de manera coherente con la conservación y enriquecimiento del patrimonio multicultural de los canadienses”.
Del mismo modo, al igual que la Ley Constitucional de 1867 tuvo como fin proteger algunos derechos de las minorías, la Carta se hace cargo de las inquietudes políticas. Es cierto que, según dispone, los parlamentos nacional o provinciales pueden suprimir algunos de los derechos que protegen durante un periodo renovable de cinco años, aunque este mecanismo –la infame notwithstanding clause, como se la conoce en inglés– rara vez se ha aplicado. Especialmente importante es la primera disposición de la Carta, en virtud de la cual los derechos protegidos están “sujetos a […] los límites razonables prescritos por la ley y manifiestamente justificados en una sociedad libre y democrática”. Las ideas del equilibrio y de la proporcionalidad de los derechos e intereses sociales no son exclusivas de Canadá, pero la Carta las prevé de manera tan general y explícita que suele considerarse reflejo de la tradicional tendencia canadiense a alcanzar compromisos y tratar de acomodar intereses en liza.
Canadá ha superado las diferencias, viejas y nuevas, sin eliminarlas, y hoy la identidad canadiense se ha sumado a ellas
La Carta determina hoy de manera importante –aunque no sin contestación política– cómo los canadienses se ven a sí mismos. La protección que dispone de los derechos individuales y su llamamiento explícito –aunque legalmente casi intrascendente– al multiculturalismo han suscitado el apoyo sin fisuras de muchos canadienses que de otro modo se habrían sentido marginados por una legislación redactada únicamente por y para algunas comunidades. La Carta se ha revelado también un modelo para otros países, desde Nueva Zelanda a Suráfrica, todo un orgullo para un país cuyas principales exportaciones, según bromeaba en su día Trudeau, habían sido “los jugadores de hockey y los frentes de aire frío”. Entretanto, la protección de los derechos de los pueblos originarios ha dado por fin voz a los aborígenes del territorio canadiense, largamente relegados al estatus de sujeto legislativo por un Parlamento indiferente y en ocasiones claramente hostil.
Desde sus poco prometedores inicios, a mediados del siglo XIX, como una amalgama de colonias británicas dispares y divididas, Canadá ha evolucionado hasta convertirse en lo que sus ambiciosos fundadores soñaron: una auténtica comunidad política que se extiende por gran parte del continente norteamericano y que quiere ser, en palabras de McGee, “justa para todos los hombres, de cualquier origen, credo y opinión, que deseen vivir entre nosotros”. Los viejos conflictos no han desaparecido, en su mayor parte. Aunque los que enfrentaron a católicos y protestantes son cosa del pasado –de ellos quedan las disposiciones constitucionales pensadas para apaciguarlos que, en un paradójico homenaje a su éxito, resultan totalmente anticuados– subyacen todavía diferencias regionales, culturales y lingüísticas. Es cierto que a estas diferencias se ha sumado un nuevo pluralismo creciente de creencias, ideas y costumbres. Como quiera que sea, se ha sabido superar todas estas diferencias, viejas y nuevas, sin eliminarlas, y la identidad canadiense, en lugar de desplazar esas diferencias más antiguas y profundas, se ha sumado a ellas.
El desarrollo de esta nueva identidad, omnipresente pero no paralizante, fuerte y a un tiempo tolerante, fue posible en parte por un sistema constitucional y legislativo que dejaba espacio para que comunidades e individuos fueran ellos mismos sin dejar de ser canadienses. El sistema constitucional canadiense posibilitó la creación de instituciones comunes, en el seno de las cuales se imponía la colaboración por encima de las divisiones, y, además, allanó el camino para el desarrollo de gobiernos provinciales fuertes que dieran voz a las inquietudes culturales y lingüísticas de cada región, dio protección política a los derechos de las minorías y protegió por fin legalmente los derechos del individuo.
Desde finales de la década de 1850 hasta hoy, los canadienses se han esforzado por constituir su identidad y a la vez identificar su sistema constitucional. Ambas empresas han exigido compromisos y, sobre todo, respeto por la diferencia. Desde luego, se han cometido errores y sería ingenuo creer que no quedan problemas por resolver pero, en general, puede decirse que el éxito canadiense es notable. En el siglo XIX, ante el Parlamento de la Provincia de Canadá, en una alocución en defensa del proceso confederal, el político George Brown hizo hincapié en que los intentos por anular la diversidad de orígenes, credos y lenguas “ha hundido a otros países en el horror de la guerra civil”. Los canadienses intentaban, según sus palabras, “mediante el debate sosegado resolver problemas” a los que en otros lugares se había respondido demasiado frecuentemente “con la bota de hierro del ejército”. Como demuestran un siglo y medio de veteranía, Brown, McGee, Macdonald y compañía encontraron un mejor camino para vivir con la diferencia; imperfecto, sin duda, pero tan canadiense como permiten las circunstancias.
Guardar
You may also like
Outlook Forensic Toolbox
USD 500

Grow Positive Thougths Sweatshirt
USD 29.99

Kepsninė HORUS
EUR 29
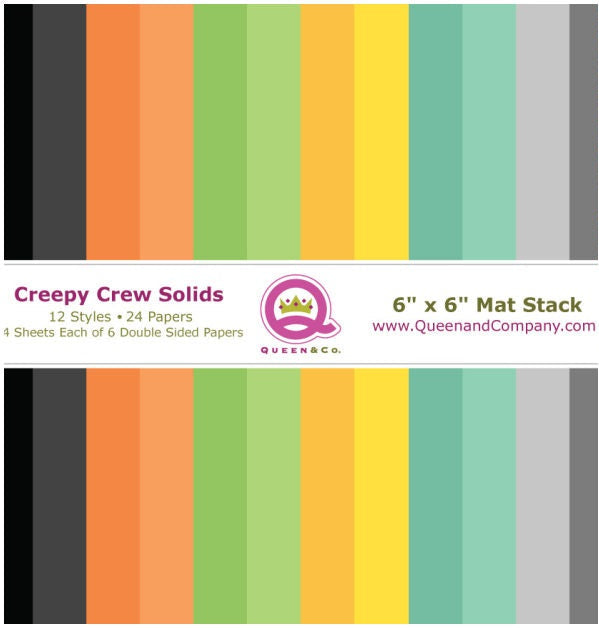
Autumn Splendor Paper Bundle
USD 7.95

Swole Panda roze spot Sok
EUR 11.95

Original I Fed Ladies V Neck Tee
USD 29.99

2024 Summer Bundle
USD 35

Custom Diamond Painting
USD 29.9

ECHO FX
EUR 25

Buy MoLI Membership
EUR 60